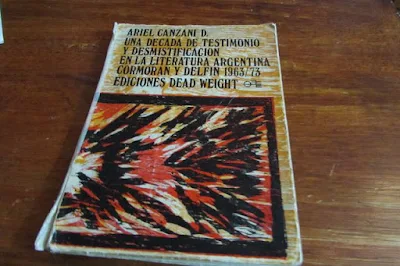Emprendiendo el viaje
definitivo, El salto al abismo (1 parte), Carlos Castaneda
EMPRENDIENDO EL VIAJE
DEFINITIVO
EL SALTO AL ABISMO (1 Parte)
Carlos Castaneda del Libro El Lado activo del infinito (1998)
Don Juan me dijo que era
obligatorio que un guerrero viajero se despidiera de todos los que dejaba atrás.
Debe decir sus adioses en una voz fuerte y clara para dejar grabados su grito y
sentimientos en esas montañas para siempre.
Permanecí en espera durante
mucho tiempo, no por vergüenza, sino porque no sabía a quién incluir en mis
agradecimientos. Había absorbido interiormente el concepto de la brujería de
que el guerrero viajero no le puede deber nada a nadie.
Don Juan había metido en mí un
axioma de chamán: Los guerreros viajeros pagan elegante, generosamente y con
una ligereza sin par, cualquier favor, cualquier servicio que se les ha
rendido. Así se deshacen de la carga de llevar deudas.
Les había pagado, o estaba en
proceso de pagarles, a todos lo que me habían honrado con su atención o
cuidado. Había recapitulado mi vida a tal extremo que no había dejado piedra
sobre piedra. Creía en verdad en aquel tiempo que no le debía nada a nadie. Le
comenté a don Juan mis creencias y mi vacilación.
Dijo don Juan que
indudablemente había recapitulado mi vida totalmente, pero añadió que estaba
muy lejos de estar libre de toda deuda.
¿Y qué de tus fantasmas siguió
, los que ya no puedes tocar?
Sabía a lo que se refería.
Durante mi recapitulación, le había contado cada incidente de mi vida. De los
cientos de incidentes que le había relatado, había extraído tres como muestras
de deudas que había contraído muy temprano, y había añadido a esos tres la
deuda que tenía con la persona gracias a la cual había conocido a don Juan. Le
había agradecido a mi amigo profusamente, y tuve la sensación de que algo había
reconocido mi agradecimiento. Los otros tres sucesos habían quedado dentro del
reino de los relatos, relatos de mi vida y de gente que me había otorgado un
obsequio inconcebible, y a quienes nunca les había dado las gracias.
Uno de esos relatos tenía que
ver con un hombre que había conocido de niño. Se llamaba el señor Leandro
Acosta. Era el archi enemigo de mi abuelo, su verdadera némesis. Mi abuelo lo
había acusado repetidas veces de robarse los pollos de su granja. El hombre no
era un vagabundo, sino simplemente alguien que no tenía empleo firme ni
definido. Era un tipo inconformista, jugador, dominador de muchas artes, hábil
curandero, según él, cazador y proveedor de especímenes de insectos y plantas
para los hierberos y curanderos locales, y de cualquier ave o animal para los
taxidermistas o tiendas especialistas en animales vivos.
Según lo que decía la gente,
hacía muchísimo dinero, pero no podía ni guardarlo ni invertirlo. Tanto sus
detractores como sus amigos, creían que podía haber puesto el mejor negocio de
esa región, haciendo lo que mejor hacía: buscar plantas y cazar animales, pero
estaba maldito con una rara enfermedad del espíritu que lo hacía inquieto,
incapaz de dedicarse a nada por largo tiempo.
Un día, al hacer un paseo a la
orilla de la granja de mi abuelo, vi que alguien me espiaba desde el espeso
matorral de la orilla del bosque. Era el señor Acosta. Estaba de cuclillas
dentro del matorral de la selva misma, y no hubiera podido verlo sino por mis
ojos agudos de ocho años.
Con razón mi abuelo cree que
le roba los pollos, pensé. Creí que nadie más que yo se habría percatado;
estaba completamente camuflado por su quietud. Lo que había captado, y lo sentí
en vez de verlo, fue la diferencia entre el matorral y su silueta. Me le
acerqué. El hecho de que la gente lo rechazaba tan violentamente o gustaba de
él tan apasionadamente, me intrigaba sobremanera.
¿Qué está haciendo aquí, señor
Acosta? le pregunté osadamente.
Estoy haciendo mi caca
mientras contemplo la granja de tu abuelo me dijo . Así es que vete antes de
que me levante, a menos que te guste el olor a mierda.
Me alejé a unos pocos pasos.
Quería saber si en verdad estaba ocupado en lo que había dicho. Lo estaba. Se
levantó. Creí que iba a abandonar el matorral, pasar al terreno de mi abuelo y
quizás de allí pasar al camino, pero no lo hizo. Comenzó a caminar hacia
adentro, hacia la selva.
¡Oiga, señor Acosta! le grité
. ¿Puedo acompañarlo?
Advertí que se había quedado
parado; otra vez, era más bien una sensación corporal que de la vista misma,
pues el matorral estaba muy espeso.
Claro que puedes, pero sólo si
le encuentras una entrada a la maraña me dijo.
Eso no presentaba ninguna
dificultad para mí. Durante mis horas de ocio, había marcado una entrada con
una piedra de buen tamaño. Después de un proceso interminable de ensayo y error
había encontrado que existía un pequeño espacio, y si lo seguía a lo largo de
tres o cuatro metros, llegaba a un sendero donde podía ponerme de pie y
caminar.
El señor Acosta se me acercó y
dijo:
¡Bravo, mocito, lo lograste!
Sí, ven conmigo, si quieres.
Fue el principio de mi
asociación con el señor Leandro Acosta. A diario íbamos de cacería. Nuestra
asociación se hizo patente, ya que me iba de la casa desde la primera hora de
la mañana hasta la puesta del sol, sin que nadie supiera dónde andaba, y un día
mi abuelo me reprimió con severidad.
Tienes que saber elegir a tus
conocidos me dijo , o vas a terminar como ellos. Yo no tolero que este hombre
te afecte de ningún modo. Claro que te va a pasar su ímpetu. Y tu mente se volverá
como la de él: inútil. Te lo digo, si no pones fin a todo esto, lo haré yo. Le
echo encima las autoridades por haberse robado mis pollos, porque sabes,
carajo, que viene a diario y me los roba.
Hice todo por mostrarle a mi
abuelo que lo que decía era absurdo. El señor Acosta no tenía que robarse los
pollos. Tenía a su alcance la vastedad de la selva. Podía sacar de allí cuanto
él quería. Pero mi postura enfureció más a mi abuelo. Me di cuenta de que lo
que pasaba es que mi abuelo le envidiaba al señor Acosta su libertad, y esa
realización lo transformó para mí, de un cazador afable, a la expresión máxima
de algo que es a la vez deseado y prohibido.
Traté de limitar mis
encuentros con él, pero era demasiada la atracción. Luego un día, el señor
Acosta y tres de sus amigos me propusieron algo que él nunca había hecho: cazar
un buitre, vivo y sin haberlo herido. Me explicó que los buitres de esa región,
que eran enormes y llegaban a tener una envergadura de dos metros, tenían siete
tipos diferentes de carne en el cuerpo y que cada uno de esos siete tipos tenía
un propósito «específico para la curación. Dijo que lo deseable era que el
buitre no se hiriera. El buitre tenía que ser muerto por tranquilizante, pero
no con violencia. Era fácil matarlos con escopeta, pero en ese caso la carne
perdía su valor curativo. Así es que el arte era cazarlos vivos, algo que él
nunca había hecho. Había llegado a una solución con mi ayuda y la ayuda de tres
de sus amigos. Me aseguró que su conclusión era la más debida ya que estaba
basada en cientos de ocasiones de haber observado el comportamiento de los
buitres.
Necesitamos un burro muerto
para llevar a cabo esta faena, algo que ya tenemos me declaró alegremente.
Me miró, esperando que le
preguntara qué se haría con el burro muerto. Como no le hice la pregunta,
continuó:
Le sacamos los intestinos y le
metemos allí unos palos para mantener la redondez de la panza.
»El líder de los buitres es el
rey; es el más grande y el más inteligente siguió No existen ojos más agudos.
Es lo que lo hace rey. Él es el que va a ver al burro muerto y va a ser el
primero en aterrizar. Aterrizará con el viento en contra para confirmar, por el
olor, que el burro de veras está muerto. Los intestinos y los órganos que le
saquemos los vamos a amontonar a su trasero, por afuera. Así parece que un gato
montés ya se ha comido una parte. Entonces, lentamente, el buitre se acercará
al burro. No tendrá prisa. Vendrá saltando volando, y entonces aterrizará sobre
la cadera del burro y empezará a mecer el cuerpo del burro. Lo tumbaría si no
fuera por las cuatro estacas que le vamos a meter como parte de la armadura. El
buitre quedará parado sobre la cadera durante un tiempo; esto servirá de aviso
a los otros buitres para que lleguen y aterricen por allí. Sólo cuando ya tenga
tres o cuatro de sus compañeros a su alrededor, comenzará a hacer su trabajo el
buitre rey.
¿Y cuál va a ser mi papel en
todo esto, señor Acosta? le pregunté.
Tú te escondes dentro del
burro me dijo inexpresivo . Fácil. Te doy un par de guantes de cuero de diseño
específico, y te sientas allí y esperas a que el rey de los buitres rasgue con
su enorme pico poderoso el ano del burro y meta la cabeza para empezar a comer.
Entonces lo agarras del pescuezo con las dos manos y no lo dejas suelto por
nada.
»Mis tres amigos y yo vamos a
estar a caballo, escondidos en una barranca profunda. Yo estaré vigilando el
asunto con lentes de distancia. Y cuando vea que has agarrado al rey de los
buitres por el cuello, venimos a galope tendido, nos echamos encima del buitre
y lo dominamos.
¿Puede usted dominar a ese
buitre, señor Acosta? le pregunté. No que dudara de su destreza, sólo quería
que me lo asegurara.
¡Claro que puedo! dijo con
toda la confianza del mundo . Todos vamos a llevar guantes y polainas de cuero.
Las garras del buitre son muy poderosas. Pueden romperle a uno la tibia como si
fuera una ramita.
No tenía salida. Estaba
atrapado, clavado por una excitación exorbitante. Mi admiración por el señor
Leandro Acosta no tenía límites en ese momento. Lo vi como verdadero cazador,
de gran ingenio, sabio y astuto.
¡Bien, hagámoslo! dije.
¡Macho! ¡Así me gusta! dijo el
señor Acosta . No es menos de lo que esperaba de ti.
Había puesto una manta gruesa
detrás de su silla de montar y uno de sus amigos simplemente me levantó y me
sentó sobre el caballo del señor Acosta, justo detrás de la silla, sobre la
manta.
Agárrate de la silla dijo el
señor Acosta , y al agarrarte, agarra también de la manta.
Salimos a trote corto.
Cabalgamos como una hora hasta llegar a unas tierras planas, secas y desoladas.
Nos detuvimos junto a una tienda de campaña, parecida a las de los vendedores
de mercado. Tenía un techo plano para dar sombra. Debajo del techo había un
burro muerto, color marrón. No parecía haber sido muy viejo; parecía un burro
adolescente.
Ni el señor Acosta ni sus
amigos me explicaron si habían encontrado el burro o lo habían matado. Esperé a
que me lo dijeran pero no iba a preguntarles. Mientras hacían los preparativos,
el señor Acosta me explicó que la tienda estaba allí porque los buitres
vigilaban desde grandes distancias, dando vueltas en lo alto, fuera de vista
pero ciertamente capaces de ver todo lo que por allí pasaba.
Estas criaturas son criaturas
sólo de vista dijo el señor Acosta . Tienen un oído miserable y el olfato no lo
tienen tan bueno como la vista. Tenemos que rellenar todos los agujeros del
cadáver. No quiero que te asomes por ningún agujero, porque si te ven el ojo
nunca bajarán. No deben ver nada.
Metieron unos palos dentro de
la panza del burro y los cruzaron, dejándome lugar para meterme. En un momento
dado, hice finalmente la pregunta que me tenía intrigado.
Dígame, señor Acosta, este
burro seguramente se murió de alguna enfermedad, ¿no? ¿Cree usted que me pueda
afectar?
El señor Acosta levantó los
ojos al cielo:
¡Carajo! No puedes ser así de
tonto. Las enfermedades de los burros no pueden ser transmitidas al hombre.
Vamos a vivir esta aventura y no preocuparnos por los pinches detalles. Si yo
fuera más bajo, estaría yo dentro de la panza del burro. ¿Sabes lo que es cazar
al rey de los buitres?
Le creí. Sus palabras eran
suficientes para crear una capa de confianza sin par sobre mí. No me iba a
descomponer y a perderme el suceso de sucesos.
El momento aterrador vino
cuando el señor Acosta me metió dentro del burro. Luego estiraron la piel sobre
la armadura y le hicieron costuras para cerrarla. Dejaron, sin embargo, una
parte abierta contra el suelo para dejar circular el aire. El momento horrendo
para mí fue cuando se cerró por completo la piel sobre mi cabeza, como la tapa
de un ataúd. Respiré profundamente, pensando solamente en la excitación de
agarrar el rey de los buitres por el cuello.
El señor Acosta me dio
instrucciones de último momento. Dijo que me avisaría en el momento en que el
buitre se viera volar por allí y cuando aterrizara, por un silbido que parecía
llamada de ave, para informarme y para prevenir que me moviera o impacientara.
Entonces oí que desarmaban la tienda, y que sus caballos se alejaban. Mejor que
no dejaran ningún espacio para poder espiar porque es precisamente lo que
hubiera hecho. La tentación de mirar hacia arriba y ver lo que pasaba era casi
irresistible.
Pasó largo tiempo sin que
pensara en nada. Entonces oí el silbido del señor Acosta y supuse que daba
vueltas el buitre rey. Mi suposición se volvió certeza cuando oí el aleteo de
unas poderosas alas y, de pronto, el cadáver del burro empezó a sacudirse como
si estuviera experimentando un huracán. Entonces sentí un peso sobre el cadáver
y supe que el buitre rey había aterrizado sobre el burro y ya no se movía. Oí
el aleteo de otras alas y el silbido del señor Acosta, a la distancia. Me
preparé para lo inevitable. El cadáver empezó a mecerse mientras algo hacía
pedazos la piel.
Luego, de pronto, una enorme
cabeza feísima con una cresta roja, un pico enorme y un penetrante ojo abierto,
entró violentamente. Grité de susto y le agarré el cuello con las dos manos. Creo
que por un instante sorprendí al buitre rey porque no hizo nada y me dio
oportunidad de agarrarle el cuello con más fuerza, y entonces la cosa se puso
fea. El buitre salió de su sorpresa y empezó a tirar con tal fuerza que me dio
un golpe contra la armadura, y al instante quedé medio fuera del cadáver del
burro, armadura y todo, agarrado del cuello de la bestia invasora con toda la
fuerza de mi vida.
Oí a la distancia el galope
del caballo del señor Acosta. Oí que gritaba:
¡Suéltalo, chico, suéltalo, que
te va a llevar volando!
El buitre rey ciertamente o
iba a llevarme con él o iba a hacerme pedazos con la fuerza de sus garras. No
me pudo agarrar del todo porque su cabeza estaba metida entre la víscera y la
armadura. Sus garras se resbalaban sobre los intestinos y no llegaban a
tocarme. Otra cosa que me salvó fue que la fuerza del buitre estaba concentrada
en liberarse de mi agarre, y no podía mover las garras hacia adelante lo
suficiente para herirme. En seguida, en el momento preciso en que se me zafaron
los guantes de cuero, el señor Acosta aterrizó encima del buitre.
Estaba rebosante de alegría.
¡Lo logramos, chico, lo
logramos! me dijo-. La próxima vez ponemos estacas más largas para que el
buitre no dé un tirón y te atamos a la armadura.
Mi asociación con el señor
Acosta había durado lo suficiente para cazar un buitre. Luego, mi interés en
seguirlo desapareció tan misteriosamente como había aparecido al principio, y
nunca tuve la oportunidad de agradecerle por todo lo que me había enseñado.
Don Juan dijo que me había
enseñado la paciencia del cazador en el mejor momento para aprenderla; y sobre
todo, me había enseñado a sustraer de la soledad todo el alivio que necesita el
cazador.
No puedes confundir la soledad
con estar solo me explicó don Juan una vez . La soledad para mí es psicológica,
es un estado mental. El estar solo es físico. Uno debilita, el otro da alivio.
Por todo esto, don Juan había
dicho, tenía yo una gran deuda para siempre con el señor Acosta, comprendiera o
no el estar agradecido de la manera que lo comprende un guerrero viajero.
Carlos Castaneda del Libro El
Lado activo del infinito (1998)