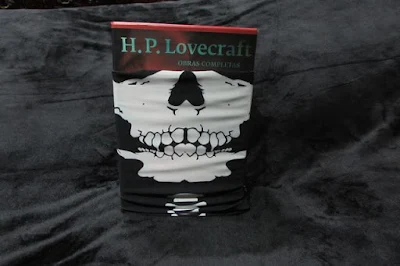Aire frio, Howard Phillips Lovecraft
Me pides que explique por qué siento miedo de la
corriente de aire frío; por qué tiemblo más que otros cuando entro en un cuarto
frío, y parezco asqueado y repelido cuando el escalofrío del atardecer avanza a
través de un suave día otoñal. Están aquellos que dicen que reacciono al frío
como otros lo hacen al mal olor, y soy el último en negar esta impresión. Lo
que haré está relacionado con el más horrible hecho con que nunca me encontré,
y dejo a tu juicio si ésta es o no una explicación congruente de mi peculiaridad.
Es un error imaginar que ese horror está inseparablemente
asociado a la oscuridad, el silencio, y la soledad. Me encontré en el
resplandor de media tarde, en el estrépito de la metrópolis, y en medio de un
destartalado y vulgar albergue con una patrona prosaica y dos hombres fornidos
a mi lado. En la primavera de 1923 había adquirido un almacén de trabajo
lúgubre e desaprovechado en la ciudad de Nueva York; y siendo incapaz de pagar
un alquiler nada considerable, comencé a caminar a la deriva desde una pensión
barata a otra en busca de una habitación que me permitiera combinar las
cualidades de una higiene decente, mobiliario tolerable, y un muy razonable
precio. Pronto entendí que sólo tenía una elección entre varias, pero después
de un tiempo encontré una casa en la Calle Decimocuarta Oeste que me asqueaba
mucho menos que las demás que había probado.
El sitio era una histórica mansión de piedra arenisca,
aparentemente fechada a finales de los cuarenta, y acondicionada con
carpintería y mármol que manchaba y mancillaba el esplendor descendiendo de
altos niveles de opulento buen gusto. En las habitaciones, grandes y altas, y
decoradas con un papel imposible y ridículamente adornadas con cornisas de
escayola, se consumía un deprimente moho y un asomo de oscuro arte culinario;
pero los suelos estaban limpios, la lencería tolerablemente bien, y el agua
caliente no demasiado frecuentemente fría o desconectada, así que llegué a
considerarlo, al menos, un sitio soportable para hibernar hasta que uno pudiera
realmente vivir de nuevo. La casera, una desaliñada, casi barbuda mujer
española llamada Herrero, no me molestaba con chismes o con críticas de la
última lámpara eléctrica achicharrada en mi habitación del tercer piso frente
al vestíbulo; y mis compañeros inquilinos eran tan silenciosos y poco
comunicativos como uno pudiera desear, siendo mayoritariamente hispanos de
grado tosco y crudo. Solamente el estrépito de los coches en la calle de debajo
resultaban una seria molestia.
Llevaba allí cerca de tres semanas cuando ocurrió el
primer incidente extraño. Un anochecer, sobre las ocho, oí una salpicadura
sobre el suelo y me alertó de que había estado sintiendo el olor acre del
amoniaco durante algún tiempo. Mirando alrededor, vi que el techo estaba húmedo
y goteante; aparentemente la mojadura procedía de una esquina sobre el lado de
la calle. Ansioso por detener el asunto en su origen, corrí al sótano a
decírselo a la casera; y me aseguró que el problema sería rápidamente
solucionado.
El Doctor Muñoz, lloriqueó mientras se apresuraba
escaleras arriba delante de mí, tiene arriba sus productos químicos. Está
demasiado enfermo para medicarse - cada vez está más enfermo - pero no quiere
ayuda de nadie. Es muy extraña su enfermedad - todo el día toma baños apestosos,
y no puede reanimarse o entrar en calor. Se hace sus propias faenas - su
pequeña habitación está llena de botellas y máquinas, y no ejerce como médico.
Pero una vez fue bueno - mi padre en Barcelona oyó hablar de él - y tan sólo le
curó el brazo al fontanero que se hizo daño hace poco. Nunca sale, solamente al
tejado, y mi hijo Esteban le trae comida y ropa limpia, y medicinas y productos
químicos. ¡Dios mío, el amoniaco que usa para mantenerse frío!
La Sra. Herrero desapareció escaleras arriba hacia el
cuarto piso, y volví a mi habitación. El amoniaco cesó de gotear, y mientras
limpiaba lo que se había manchado y abría la ventana para airear, oí los
pesados pasos de la casera sobre mí. Nunca había oído al Dr. Muñoz, excepto por
ciertos sonidos como de un mecanismo a gasolina; puesto que sus pasos eran
silenciosos y suaves. Me pregunté por un momento cuál podría ser la extraña
aflicción de este hombre, y si su obstinado rechazo a una ayuda externa no era
el resultado de una excentricidad más bien infundada. Hay, reflexioné
trivialmente, un infinito patetismo en la situación de una persona eminente
venida a menos en este mundo.
Nunca hubiera conocido al Dr. Muñoz de no haber sido por
el infarto que súbitamente me dio una mañana que estaba sentado en mi habitación
escribiendo. Lo médicos me habían avisado del peligro de esos ataques, y sabía
que no había tiempo que perder; así, recordando que la casera me había dicho
sobre la ayuda del operario lesionado, me arrastré escaleras arriba y llamé
débilmente a la puerta encima de la mía. Mi golpe fue contestado en un inglés
correcto por una voz inquisitiva a cierta distancia, preguntando mi nombre y
profesión; y cuando dichas cosas fueron contestadas, vino y abrió la puerta
contigua a la que yo había llamado.
Una ráfaga de aire frío me saludó; y sin embargo el día
era uno de los más calurosos del presente Junio, temblé mientras atravesaba el
umbral entrando en un gran aposento el cual me sorprendió por la decoración de
buen gusto en este nido de mugre y de aspecto raído. Un sofá cama ahora
cumpliendo su función diurna de sofá, y los muebles de caoba, fastuosas
colgaduras, antiguos cuadros, y librerías repletas revelaban el estudio de un
gentilhombre más que un dormitorio de pensión. Ahora vi que el vestíbulo de la habitación
sobre la mía - la "pequeña habitación" de botellas y máquinas que la
Sra. Herrero había mencionado - era simplemente el laboratorio del doctor; y de
esta manera, su dormitorio permanecía en la espaciosa habitación contigua, cuya
cómoda alcoba y gran baño adyacente le permitían camuflar el tocador y los
evidentemente útiles aparatos. El Dr. Muñoz, sin duda alguna, era un hombre de
edad, cultura y distinción.
La figura frente a mí era pequeña pero exquisitamente
proporcionada, y vestía un atavío formal de corte y hechura perfecto. Una cara
larga avezada, aunque sin expresión altiva, estaba adornada por una pequeña
barba gris, y unos anticuados espejuelos protegían su ojos oscuros y
penetrantes, una nariz aquilina que daba un toque árabe a una fisonomía por
otra parte Celta. Un abundante y bien cortado cabello, que anunciaba puntuales
visitas al peluquero, estaba airosamente dividido encima de la alta frente; y
el retrato completo denotaba un golpe de inteligencia y linaje y crianza
superior.
A pesar de todo, tan pronto como vi al Dr. Muñoz en esa
ráfaga de aire frío, sentí una repugnancia que no se podía justificar con su
aspecto. Únicamente su pálido semblante y frialdad de trato podían haber
ofrecido una base física para este sentimiento, incluso estas cosas habrían
sido excusables considerando la conocida invalidez del hombre. Podría, también,
haber sido el frío singular que me alienaba; de tal modo el frío era anormal en
un día tan caluroso, y lo anormal siempre despierta la aversión, desconfianza y
miedo.
Pero la repugnancia pronto se convirtió en admiración, a
causa de la insólita habilidad del médico que de inmediato se manifestó, a
pesar del frío y el estado tembloroso de sus manos pálidas. Entendió claramente
mis necesidades de una mirada, y las atendió con destreza magistral; al mismo
tiempo que me reconfortaba con una voz de fina modulación, si bien curiosamente
cavernosa y hueca que era el más amargo enemigo del alma, y había hundido su
fortuna y perdido todos sus amigos en una vida consagrada a extravagantes
experimentos para su desconcierto y extirpación. Algo de fanático benevolente
parecía residir en él, y divagaba apenas mientras sondeaba mi pecho y mezclaba
un trago de drogas adecuadas que traía del pequeño laboratorio. Evidentemente
me encontraba en compañía de un hombre de buena cuna, una novedad excepcional
en este ambiente sórdido, y se animaba en un inusual discurso como si recuerdos
de días mejores surgieran de él.
Su voz, siendo extraña, era, al menos, apaciguadora; y no
podía entender como respiraba a través de las enrolladas frases locuaces.
Buscaba distraer mis pensamientos de mi ataque hablando de sus teorías y
experimentos; y recuerdo su consuelo cuidadoso sobre mi corazón débil
insistiendo en que la voluntad y la sabiduría hacen fuerte a un órgano para
vivir, podía a través de una mejora científica de esas cualidades, una clase de
brío nervioso a pesar de los daños más graves, defectos, incluso la falta de
energía en órganos específicos. Podía algún día, dijo medio en broma, enseñarme
a vivir - o al menos a poseer algún tipo de existencia consciente - ¡sin tener
corazón en absoluto!. Por su parte, estaba afligido con unas enfermedades
complicadas que requerían una muy acertada conducta que incluía un frío
constante. Cualquier subida de la temperatura señalada podría, si se
prolongaba, afectarle fatalmente; y la frialdad de su habitación - alrededor de
55 ó 56 grados Fahrenheit - era mantenida por un sistema de absorción de
amoníaco frío, y el motor de gasolina de esa bomba, que yo había oído a menudo
en mi habitación.
Aliviado de mi ataque en un tiempo asombrosamente corto,
abandoné el frío lugar como discípulo y devoto del superdotado recluso. Después
de eso le pagaba con frecuentes visitas; escuchando mientras me contaba
investigaciones secretas y los más o menos terribles resultados, y temblaba un
poco cuando examinaba los singulares y curiosamente antiguos volúmenes de sus
estantes. Finalmente fui, puedo añadir, curado del todo de mi afección por sus
hábiles servicios. Parecía no desdeñar los conjuros de los medievalistas, dado
que creía que esas fórmulas enigmáticas contenían raros estímulos psicológicos
que, concebiblemente, podían tener efectos sobre la esencia de un sistema
nervioso del cuál partían los pulsos orgánicos. Había conocido por su
influencia al anciano Dr. Torres de Valencia, quién había compartido sus
primeros experimentos y le había orientado a través de las grandes afecciones
de dieciocho años atrás, de dónde procedían sus desarreglos presentes. No hacía
mucho el venerable practicante había salvado a su colega de sucumbir al hosco
enemigo contra el que había luchado. Quizás la tensión había sido demasiado
grande; el Dr. Muñoz lo hacía susurrando claro, aunque no con detalle - que los
métodos de curación habían sido de lo más extraordinarios, aunque envolvía
escenas y procesos no bienvenidos por los galenos ancianos y conservadores.
Según pasaban las semanas, observé con pena que mi nuevo
amigo iba, lenta pero inequívocamente, perdiendo el control, como la Sra. Herrero
había insinuado. El aspecto lívido de su semblante era intenso, su voz a menudo
era hueca y poco clara, su movimiento muscular tenía menos coordinación, y su
mente y determinación menos elástica y ambiciosa. A pesar de este triste cambio
no parecía ignorante, y poco a poco su expresión y conversación emplearon una
ironía atroz que me restituyó algo de la sutil repulsión que originalmente
había sentido.
Desarrolló extraños caprichos, adquiriendo una afición
por las especias exóticas y el incienso Egipcio hasta que su habitación olía
como la cámara de un faraón sepultado en el Valle de los Reyes. Al mismo tiempo
incrementó su demanda de aire frío, y con mi ayuda amplió la conducción de
amoníaco de su habitación y modificó la bomba y la alimentación de su máquina
refrigerante hasta poder mantener la temperatura por debajo de 34 ó 40 grados,
y finalmente incluso en 28 grados; el baño y el laboratorio, por supuesto, eran
los menos fríos, a fin de que el agua no se congelase, y ese proceso químico no
lo podría impedir. El vecino de al lado se quejaba del aire gélido de la puerta
contigua, así que le ayudé a acondicionar unas pesadas cortinas para obviar el
problema. Una especie de creciente temor, de forma estrafalaria y mórbida,
parecía poseerle. Hablaba incesantemente de la muerte, pero reía huecamente
cuando cosas tales como entierro o funeral eran sugeridas gentilmente.
Con todo, llegaba a ser un compañero desconcertante e
incluso atroz; a pesar de eso, en mi agradecimiento por su curación no podía
abandonarle a los extraños que le rodeaban, y me aseguraba de quitar el polvo a
su habitación y atender sus necesidades diarias, embutido en un abrigo amplio
que me compré especialmente para tal fin. Asimismo hice muchas de sus compras,
y me quedé boquiabierto de confusión ante algunos de los productos químicos que
pidió de farmacéuticos y casas suministradoras de laboratorios.
Una creciente e inexplicable atmósfera de pánico parecía
elevarse alrededor de su apartamento. La casa entera, como había dicho, tenía
un olor rancio; pero el aroma en su habitación era peor - a pesar de las
especias y el incienso, y los acres productos químicos de los baños, ahora
incesantes, que él insistía en tomar sin ayuda. Percibí que debía estar
relacionado con su dolencia, y me estremecía cuando reflexioné sobre que
dolencia podía ser. La Sra. Herrero se apartaba cuando se encontraba con él, y
me lo dejaba sin reservas a mí; incluso no autorizaba a su hijo Esteban a
continuar haciendo los recados para él. Cuándo sugería otros médicos, el
paciente se encolerizaba de tal manera que parecía no atreverse a alcanzar.
Evidentemente temía los efectos físicos de una emoción violenta, aún cuando su
determinación y fuerza motriz aumentaban más que decrecía, y rehusaba ser
confinado en su cama. La dejadez de los primeros días de su enfermedad dio paso
a un brioso retorno a su objetivo, así que parecía arrojar un reto al demonio
de la muerte como si le agarrase un antiguo enemigo. El hábito del almuerzo,
curiosamente siempre de etiqueta, lo abandonó virtualmente; y sólo un poder
mental parecía preservarlo de un derrumbamiento total.
Adquirió el hábito de escribir largos documentos de
determinada naturaleza, los cuáles sellaba y rellenaba cuidadosamente con
requerimientos que, después de su muerte, transmitió a ciertas personas que
nombró - en su mayor parte de las Indias Orientales, incluyendo a un celebrado
médico francés que en estos momentos supongo muerto, y sobre el cuál se había
murmurado las cosas más inconcebibles. Por casualidad, quemé todos esos
escritos sin entregar y cerrados. Su aspecto y voz llegaron a ser absolutamente
aterradores, y su presencia apenas soportable. Un día de septiembre con un solo
vistazo, indujo un ataque epiléptico a un hombre que había venido a reparar su
lámpara eléctrica del escritorio; un ataque para el cuál recetó eficazmente
mientras se mantenía oculto a la vista. Ese hombre, por extraño que parezca,
había pasado por los horrores de la Gran Guerra sin haber sufrido ningún temor.
Después, a mediados de octubre, el horror de los horrores
llegó con pasmosa brusquedad. Una noche sobre las once la bomba de la máquina
refrigeradora se rompió, de esta forma durante tres horas fue imposible la
aplicación refrigerante de amoníaco. El Dr. Muñoz me avisó aporreando el suelo,
y trabajé desesperadamente para reparar el daño mientras mi patrón maldecía en
tono inánime, rechinando cavernosamente más allá de cualquier descripción. Mis
esfuerzos aficionados, no obstante, confirmaron el daño; y cuando hube traído
un mecánico de un garaje nocturno cercano, nos enteramos de que nada se podría
hacer hasta la mañana siguiente, cuando se obtuviese un nuevo pistón. El
moribundo ermitaño estaba furioso y alarmado, hinchado hasta proporciones
grotescas, parecía que se iba a hacer pedazos lo que quedaba de su endeble
constitución, y de vez en cuando un espasmo le causaba chasquidos de las manos
a los ojos y corría al baño. Buscaba a tientas el camino con la cara vendada
ajustadamente, y nunca vi sus ojos de nuevo.
La frialdad del aposento era ahora sensiblemente menor, y
sobre las 5 de la mañana el doctor se retiró al baño, ordenándome mantenerle
surtido de todo el hielo que pudiese obtener de las tiendas nocturnas y
cafeterías. Cuando volvía de mis viajes, a veces desalentadores, y situaba mi botín
ante la puerta cerrada del baño, dentro podía oír un chapoteo inquieto, y una
espesa voz croaba la orden de "¡Más, más!". Lentamente rompió un
caluroso día, y las tiendas abrieron una a una. Pedí a Esteban que me ayudase a
traer el hielo mientras yo conseguía el pistón de la bomba, o conseguía el
pistón mientras yo continuaba con el hielo; pero aleccionado por su madre, se
negó totalmente.
Finalmente, contraté a un desaseado vagabundo que
encontré en la esquina de la Octava Avenida para cuidar al enfermo
abasteciéndolo de hielo de una pequeña tienda donde le presenté, y me empleé
diligentemente en la tarea de encontrar un pistón de bomba y contratar a un
operario competente para instalarlo. La tarea parecía interminable, y me
enfurecía tanto o más violentamente que el ermitaño cuando vi pasar las horas
en un suspiro, dando vueltas a vanas llamadas telefónicas, y en búsquedas
frenéticas de sitio en sitio, aquí y allá en metro y en coche. Sobre el
mediodía encontré una casa de suministros adecuada en el centro, y a la 1:30,
aproximadamente, llegué a mi albergue con la parafernalia necesaria y dos
mecánicos robustos e inteligentes. Había hecho todo lo que había podido, y
esperaba llegar a tiempo.
Un terror negro, sin embargo, me había precedido. La casa
estaba en una agitación completa, y por encima de una cháchara de voces
aterrorizadas oí a un hombre rezar en tono intenso. Había algo diabólico en el
aire, y los inquilinos juraban sobre las cuentas de sus rosarios como
percibieron el olor de debajo de la puerta cerrada del doctor. El vago que
había contratado, parece, había escapado chillando y enloquecido no mucho
después de su segunda entrega de hielo; quizás como resultado de una excesiva
curiosidad. No podía, naturalmente, haber cerrado la puerta tras de sí; a pesar
de eso, ahora estaba cerrada, probablemente desde dentro. No había ruido dentro
a excepción de algún tipo de innombrable, lento y abundante goteo.
En pocas palabras me asesoré con la Sra. Herrero y el
trabajador a pesar de que un temor corroía mi alma, aconsejé romper la puerta;
pero la casera encontró una forma de dar la vuelta a la llave desde fuera con
algún trozo de alambre. Previamente habíamos abierto las puertas de todas las
habitaciones de ese pasillo, y abrimos todas las ventanas al máximo. Ahora, con
las narices protegidas por pañuelos, invadimos temerosamente la odiada
habitación del sur que resplandecía con el caluroso sol de primera hora de la
tarde.
Una especie de oscuro, rastro baboso se dirigía desde la
abierta puerta del baño a la puerta del pasillo, y de allí al escritorio, donde
se había acumulado un terrorífico charquito. Algo había garabateado allí a
lápiz con mano terrible y cegata, sobre un trozo de papel embadurnado como si
fuera con garras que hubieran trazado las últimas palabras apresuradas. Luego
el rastro se dirigía al sofá y desaparecía.
Lo que estaba, o había estado, sobre el sofá era algo que
no me atrevo decir. Pero lo que temblorosamente me desconcertó estaba sobre el
papel pegajoso y manchado antes de sacar una cerilla y reducirlo a cenizas; lo
que me produjo tanto terror, a mí, a la patrona y a los dos mecánicos que
huyeron frenéticamente de ese lugar infernal a la comisaría de policía más
cercana. Las palabras nauseabundas parecían casi increíbles en ese soleado día,
con el traqueteo de coches y camiones ascendiendo clamorosamente por la
abarrotada Calle Decimocuarta, no obstante confieso que en ese momento las
creía. Tanto las creo que, honestamente, ahora no lo sé. Hay cosas acerca de
las cuáles es mejor no especular, y todo lo que puedo decir es que odio el olor
del amoníaco, y que aumenta mi desfallecimiento frente a una extraordinaria
corriente de aire frío.
El final, decía el repugnante garabato, ya está aquí. No
hay más hielo - el hombre echó un vistazo y salió corriendo. Más calor cada
minuto, y los tejidos no pueden durar. Imagino que sabes - lo que dije sobre la
voluntad y los nervios y lo de conservar el cuerpo después de que los órganos
dejasen de funcionar. Era una buena teoría, pero no podría mantenerla
indefinidamente. Había un deterioro gradual que no había previsto. El Dr.
Torres lo sabía, pero la conmoción lo mató. No pudo soportar lo que tenía que
hacer - tenía que meterme en un lugar extraño y oscuro, cuando prestase
atención a mi carta y consiguió mantenerme vivo. Pero los órganos no volvieron
a funcionar de nuevo. Tenía que haberse hecho a mi manera - conservación - pues
como se puede ver, fallecí hace dieciocho años.
Howard Phillips Lovecraft