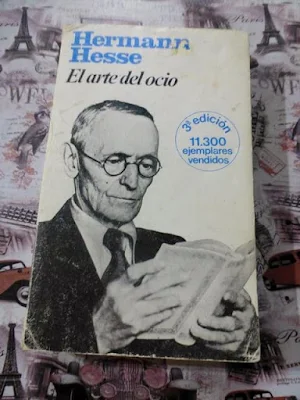Relatos excéntricos (1909)
(Ensayo) Herman Hesse
Por «excéntrico» no debe entenderse aquí algo
artístico o literario, lo romántico, lo grotesco, lo que depende de la voluntad
y la elección del escritor. Fouqué con todas sus historias de hadas y de
encantamientos es un amanuense, Tieck con sus increíbles ocurrencias
fantásticas es un niño que juega. Excéntrico es Hoffmann, porque en sus obras
no mezcló con intención artística evocaciones de lo insólito y sobrenatural,
sino que vivió en ambos mundos y durante algún tiempo, al menos, estuvo
completamente convencido de la realidad del mundo fantasmagórico o de la
irrealidad de lo visible. Escritores como éste son verdaderamente excéntricos,
contemplan el mundo desde otro centro y ven las cosas y los valores
descentrados. A ellos pertenece sobre todo Poe, el refinado y melancólico
americano, que en sus obras muestra casi todas las gamas del excéntrico, desde
la asombrosa obra maestra periodística, hasta el testimonio apasionado del
hereje. También es un auténtico excéntrico Julio Verne, aunque difícilmente se
le pueda llamar un poeta. El deseo de desplazar las fronteras y la búsqueda de
nuevos puntos de vista no son menos fuertes en él que en Poe o Hoffmann. A este
grupo pertenecen además todos los ocultistas, místicos y espiritistas
convencidos, en la medida en que se han expresado como narradores. Más cerca de
la frontera de lo habitual están los soñadores políticos, los creadores de
utopías, de las que ninguna se puede tomar tampoco en serio como obra
literaria, a excepción, claro, del «Gulliver» de Swift, y precisamente en éste
la forma excéntrica no es esencial, sino máscara sabiamente elegida.
Por su carácter los excéntricos se pueden
dividir fácilmente en dos grupos: los soñadores y los fanáticos. Uno se puede
entregar a la bebida por comodidad y por necesidad de olvidar de una manera
agradable, o fanáticamente por descontento y por afán desesperado de
autodestrucción. Entre los excéntricos hay naturalezas más infantiles que se
encuentran a gusto dentro de su círculo fantástico, y hay terribles
desesperados a los que no basta ninguna borrachera y que galopan sin parar por
zonas siempre nuevas, porque son incapaces de una felicidad humilde o de una
resignación serena. Unos tienden a la autocomplácencia y les gusta ironizar a
sus lectores, otros son autodestructores implacables.
Pero para un estudio literario esta división
no es suficiente. Las especies se mezclan y a menudo se sirven de los mismos
medios. Es mejor separar a los pensadores de los jugadores, a los filósofos de
los irónicos. Nos encontramos entonces con el descubrimiento simple y de
momento casi alarmante, de que los excéntricos fanáticos no son otra cosa que
idealistas perfectos, que sus obras se basan sin excepción en la idea
fundamental, puramente idealista, del velo de Maya, de la infiabilidad de
nuestra percepción sensitiva. Únicamente estos excéntricos filosóficos, son, a
pesar de todas sus ambigüedades, interiormente consecuentes, y sólo ellos crean
a veces imágenes y mitos afines a la esencia de los mitos populares. Los otros,
quizás tomándoselo con la misma seriedad, construyen historias interesantes con
espuma de jabón. A éstos pertenecen todos los técnicos, todos los Verne y
Wells, e incluso cuando producen cosas asombrosas y positivas, no son más que
literatos de entretenimiento, aveces muy divertidos. Su ingenuidad y su origen
no filosóficos se manifiestan a menudo en optimismos audaces, como en todos los
utopistas, como en Wells en su último libro «In the days of the Comet»
(«El año del cometa») donde la perversa
humanidad es mejorada y purificada por completo gracias a un cambio de la
atmósfera. El mismo optimismo muestran los técnicos como Julio Verne, cuyos
inventos sólo son interesantes mientras se quedan en lo puramente técnico.
Todos ellos sueñan con transformaciones y mejoras que han de llegar con sus
nuevas máquinas, pólvoras y motores. El lector se cansa y piensa: si la técnica
puede mejorar el mundo ¿por qué no notamos nada? Un aparato volador y un cohete
a la luna son sin duda cosas divertidas y maravillosas, pero no podemos creer a
la vista de la historia universal que con ellas se puedan cambiar de manera
fundamental los seres humanos y sus relaciones. Todos los escritores de esta
especie inofensiva pertenecen a su época y desaparecen con ella, pues se ocupan
de cosas temporales y casuales.
Los otros, los excéntricos filosóficos,
ofrecen un interés mucho más profundo y son casi siempre personajes trágicos.
No porque sean a menudo seres enfermos —la enfermedad no es nada trágico. Sino
porque dedican su espíritu y su pasión a algo que en última instancia es
imposible. Comprender y crear, ser pensador y artista, son contradicciones que
se excluyen. Predicar el idealismo puro, negar la realidad de lo visible y ser
al mismo tiempo artista, es decir, tener que contar con la realidad de lo
visible, son contradicciones amargas. Para el artista creador, la realidad de
lo que perciben los sentidos, el tiempo, el espacio y la causalidad tienen que
estar fuera de duda como algo esencial, ya que para él son los únicos medios de
expresarse, de convencer. El escritor repite y potencia el mismo proceso, por
el que todos percibimos el mundo exterior a nosotros, y el lenguaje es, en la
medida en que lo utiliza el escritor, no tanto medio de expresión de
conocimientos como de conceptos. ¿Cómo voy a describir y representar a un
perrito gris si estoy convencido de que no es un perro, de que sólo es un
producto dudoso y engañoso de mi razón debido a un estímulo de la retina? Al
hablar de perros, de gris y negro, de cerca y lejos, me muevo ya en medio del
reino de las ilusiones y sin todo eso no se puede escribir. El arte es una
afirmación de esas ilusiones; cuando las quiere negar se contradice a sí mismo.
En este sentido, aquellos escritores son sin excepción personajes trágicos y,
sin embargo, sus obras interesan, cautivan y conmueven como el vuelo audaz de
Icaro al país de lo imposible.
La opinión de que escribir y pensar es casi lo
mismo y que la misión de la literatura es exponer ideas sobre el mundo no es
más que un error. Para el escritor el pensamiento abstracto es un peligro; el
más grave, incluso, porque en su consecuencia niega y mata la creación
artística. Eso no impide que un poeta tenga su visión del mundo y que en sus
pensamientos sea un filósofo idealista. Pero en el instante en que los
conocimientos abstractos se convierten para él en lo principal, dejará de ser
un artista. Las obras más hermosas y conmovedoras de todos los tiempos son
aquéllas en las que la resignación del pensador condujo al creador a la
contemplación serena, desapasionada de la vida, y en las que el escritor se
sumerge en la contemplación pura prescindiendo de juicios de valor y de
cuestiones filosóficas fundamentales.
Precisamente esto es lo que no consiguen los
excéntricos. En ellos el interés por sí mismos, el sufrimiento personal debido
a conflictos de ideas es demasiado fuerte para que puedan llegar jamás a una
contemplación «objetiva» pura. Semejan a los extáticos fascinados por las
visiones, aunque según todos los documentos el último, verdadero encuentro de
los místicos con Dios es siempre abstracto. El camino del artista conduce a las
imágenes, el del pensador místico a la abstracción, el que intenta recorrer
ambos caminos a la vez se enreda forzosamente en una contradicción interna.
Existen, sin embargo, muchos grados
intermedios. Pero todos conducen fuera del círculo del arte, su forma es casual
y deficiente. Así las novelas ocultistas son literariamente flojas. Es
característico de los ocultistas que no puedan abandonar su reducido terreno
sin caer en el mal gusto; del mismo modo las manifestaciones de los espíritus
que conjuran los espiritistas son por desgracia casi siempre terriblemente
pueriles. Entre los libros y pensamientos conceptuados como «ocultistas», hay
muchas cosas maravillosas, y es lamentable que alrededor de este terreno se
alce un muro de presunción y fraude.
Una auténtica novela ocultista con acusados
tintes teosóficos es «Flita» de Mabel Collins. Este extraño libro sólo es
legible para aquellos que al menos conocen los conceptos fundamentales y
principales de la doctrina teosófica. En este sentido la lectura es interesante
y realmente aleccionadora; claro que no es una novela, o en todo caso, como
tal, de muy escaso valor. Los ocultistas no tienen todavía escritores. Mientras
sus obras no superen artísticamente el nivel de «Flita» es preferible disfrutar
de la extraodrinaria doctrina hindú de la reencarnación y del karma en los
auténticos mitos antiguos de los que estos intentos modernos son copias débiles
y lamentables. Con todo lo magnífica que es la teoría de la reencarnación (el
hermoso recurso mítico ante la incapacidad de comprender el tiempo como no
esencial, como una forma del conocimiento) en los antiguos documentos sagrados,
y a pesar de que aún hoy puede ser para muchos un puente y un apoyo, los
escritores teosóficos no saben comprender su encanto profundo.
Entre los escritores contemporáneos de la
especie excéntrica se podrían citar algunos, incluso muchos intentos y
arranques, pero pocos logros y resultados válidos. Los dos talentos más
acusados son sin duda Paul Scheerbart y Gustav Meyrinck, aunque poco tienen en
común. Si Scheerbart es más poeta, Meyrinck posee la inteligencia más fuerte y
es un artista más sereno, más seguro de sus medios. Scheerbart ama los sueños
orientales y las fantasías cósmicas, odia el sentimentalismo europeo y se burla
de él y tiene más afición a lo grande y desmesurado que casi ningún otro
escritor actual. En cambio se desmanda a menudo y siente un amor absolutamente
desgraciado por lo grotesco, cuya esencia desconoce y en la que nunca acierta.
Sus leones azules que hacen restallar sus rabos, comen enormes cantidades de
ensalada de pepino y se ríen a menudo sin medida, y por desgracia también sin
razón, son invenciones débiles y molestan en sus mejores libros. Scheerbart no
es un humorista grotesco como cree a ratos, sino un humorista serio, y sus
capítulos más bonitos son los serios, melancólicos, únicamente amortiguados por
extraños drapeados. En «Thod der Barmekiden» («Muerte de los Barmekidas») el
pasaje en que el califa cena en la terraza con su víctima y ofrece vino y manjares
al que ha de morir una hora después, es grandioso y hermoso. El librito más
bonito de Scheerbart que nadie conoce, «Seeschlange» («Serpiente de mar») está
lleno de melancolía y desesperación, y contiene una conversación sobre
politeísmo que rebosa intuiciones profundas y destellos de verdad.
Al lado de Scheerbart, Gustav Meyrinck parece
frío y moderado. Aunque es sin duda un ocultista y procede de la filosofía
india, parece haber descubierto el escollo ante el que naufragan todos los
escritores ocultistas, y alude sólo superficialmente a lo esencial mientras
coloca en primer plano sus intenciones satíricas. Algunos de sus relatos breves
que están trabajados con sumo cuidado y agudeza, tienen esa ligera distorsión
de las líneas en la que el lector que piensa puede ver una ironización del
mundo visible, es decir, de la fe habitual en su realidad. Pero eso queda
oculto, y como núcleo y meta de las novelas cortas se revela una intención
irónica, polémica dirigida contra toda nuestra manera de pensar y nuestra cultura
científica europea, contra la arrogancia y las ínfulas de ciertas castas,
contra la dignidad caciquil militar y académica. Este seguidor inteligente de
la doctrina del Veda sabe perfectamente que con «pathos» y ademanes
sacerdotales se consigue poco, en lugar de eso afila dardos, implacablemente
agudos y dispara magistralmente. Y luego tiene, como Poe, una lógica glacial al
fantasear, intenta lo más salvaje y audaz pero nunca sin calcular exactamente
los medios, nunca como un sonámbulo o un soñador, sino siempre con concreción y
agudeza. Su burla tiene la ferocidad cruel del vengador que apunta oculto y
casi nunca falla.
Entre los escritores excéntricos, como entre
los otros, los hay grandes y pequeños, honestos y tramposos, artistas y
artesanos. Debemos tener siempre en cuenta a esos pocos que no significan un
desbarre sino una conquista y unos horizontes nuevos.
Herman Hesse