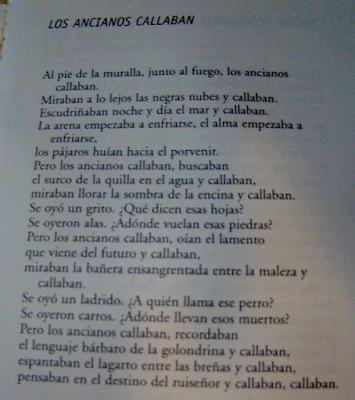Lenguaje
(1917)
La carencia más importante, el barro terrenal
más pegadizo, bajo los que sufre el escritor, es el lenguaje. A veces puede
llegar a odiarlo, condenarlo y maldecirlo —o más bien quizá se maldiga a sí
mismo por haber nacido para trabajar con tan miserable instrumento. Con envidia
pensará en el pintor cuyo idioma —el color— habla de manera comprensible a todo
el mundo desde el Polo Norte hasta África, o en la música cuyos tonos también
hablan cualquier idioma humano y al que desde la melodía unísona hasta la orquesta
de cien voces, desde el cuerno hasta el clarinete, desde el violín hasta el
arpa, tienen que obedecer tantos idiomas nuevos, individuales, delicadamente
diferenciados.
Pero hay algo por lo que el escritor envidia a
diario y profundamente al músico: que posea su idioma para él solo,
exclusivamente para hacer música. El escritor en cambio, tiene que utilizar el
mismo idioma con el que se enseña en la escuela y se hacen negocios, con el que
se telegrafía y llevan procesos. Es tan pobre que no dispone para su arte de un
instrumento propio, de una vivienda propia, de un jardín propio, de una ventana
propia para contemplar la luna; tiene que compartirlo todo con la vida
cotidiana. Si dice «corazón» refiriéndose a lo más vivo y palpitante que hay en
el ser humano, a su capacidad y debilidad más íntimas, la palabra significa al
mismo tiempo un músculo. Si dice «fuerza» tiene que luchar con el ingeniero y
el físico por el sentido de su palabra, si habla de «bienaventuranza» aparece
en la expresión de su idea un matiz teológico. No puede utilizar una sola
palabra que no mire al mismo tiempo hacia otro lado, que no recuerde en el
mismo instante ideas extrañas, molestas, hostiles, que no contenga inhibiciones
y limitaciones y que no se estrelle contra sí misma como contra paredes
demasiado estrechas, de las que vuelve la voz, ahogada y sin resonancia.
Si realmente es un bellaco el que da más de lo
que tiene, un escritor no es nunca un bellaco. Pues no da ni la décima, ni la
centésima parte de lo que quisiera dar, y estará satisfecho si el que le
escucha le entiende superficialmente, desde lejos, de pasada, y por lo menos no
le interpreta demasiado mal en lo que es más importante. Generalmente no
consigue más. Y por todas partes donde un escritor cosecha aplauso o crítica,
donde causa algún efecto o es objeto de burla, donde se le quiere o condena, no
se habla de sus ideas y sueños, sino sólo de la centésima parte que pudo pasar
por el estrecho canal del idioma y el no más amplio del entendimiento del
lector.
Por eso la gente se rebela con tanta
vehemencia, tan a vida o muerte, cuando un artista o toda una juventud de
artistas, prueban nuevas expresiones y lenguajes y tratan de romper sus penosas
cadenas. Para el ciudadano, el lenguaje (todo lenguaje aprendido con esfuerzo,
no sólo el de las palabras) es algo sagrado. Para el ciudadano es sagrado lo
común y colectivo, lo que comparte con muchos, quizás con todos, lo que nunca
le recuerda la soledad, el nacimiento y la muerte, el yo más profundo. Los
ciudadanos tienen también, como el escritor, el ideal de un idioma universal.
Pero el idioma universal de los ciudadanos no es el que sueña el escritor, una
jungla de riqueza, una orquesta infinita, sino un lenguaje de signos,
simplificado, telegráfico, con el que se ahorran esfuerzo, palabras y papel y
que no estorba a la hora de ganar dinero. ¡Ah, la literatura, la música y cosas
parecidas estorban siempre cuando se quiere ganar dinero!
Cuando el ciudadano por fin aprende un idioma
que él considera el idioma del arte, se siente satisfecho, cree comprender y
poseer el arte, y se enfurece cuando descubre que ese idioma que ha aprendido
tan penosamente sólo es válido para una provincia diminuta del arte. En la
época de nuestros abuelos había gente aplicada y culta que había logrado
aceptar en la música junto a Mozart y Haydn también a Beethoven. Hasta ahí
«llegaban». Pero cuando aparecieron Chopin y Liszt y Wagner y se exigió de
ellos que volviesen a aprender un nuevo idioma, que abordasen con un espíritu
revolucionario y joven, elástico y entusiasta algo nuevo, se enojaron
profundamente, descubrieron la decadencia del arte y la degeneración de la
época en la que estaban condenados a vivir. Hoy les sucede a muchos miles de
seres lo que les sucedió a aquellas pobres gentes. El arte muestra nuevos
rostros, nuevos lenguajes, nuevos sonidos y ademanes balbuceantes, está harto
de hablar siempre el mismo idioma de ayer y anteayer, quiere bailar una vez,
quiere cometer excesos, quiere ponerse una vez el sombrero ladeado y andar haciendo
eses. Y los ciudadanos se enfadan, se sienten burlados, y cuestionados
fundamentalmente, lanzan denuestos a diestro y siniestro, y se tapan con la
manta de la cultura. Y el mismo ciudadano que por el roce y la ofensa más leves
de su dignidad personal corre al juez, inventa ahora ofensas terribles.
Pero precisamente esa ira y esa excitación
estéril no liberan al burgués, no descargan ni limpian su interior, no disipan
de ningún modo su inquietud y su desgana internas. El artista en cambio, que no
tiene menos motivos de quejarse del ciudadano que éste de él, el artista hace
un esfuerzo y busca, inventa y aprende un idioma nuevo para su ira, su
desprecio, su rabia. Siente que las injurias no valen de nada y comprende que
el que las usa está equivocado. Como en nuestro tiempo no posee otro ideal que
el de sí mismo, como no quiere ni desea otra cosa que ser totalmente él mismo,
y hacer y expresar lo que la naturaleza ha creado y depositado en él, convierte
su hostilidad contra los ciudadanos en algo sumamente personal, bello y
expresivo. No expresa su ira con saña, sino que escoge, tamiza, construye y
trabaja, y amasa una forma, una nueva ironía, una nueva caricatura, un nuevo
camino, para convertir lo desagradable y la desgana en algo agradable y
hermoso.
Qué infinidad de lenguajes tiene la
naturaleza, y qué infinidad han creado los hombres. Esos miles de gramáticas
simples que han fabricado los pueblos entre el sánscrito y el volapuk, son
productos relativamente pobres. Son pobres porque siempre se han contentado
cor. lo más indispensable y lo que los ciudadanos consideran siempre lo más
indispensable es ganar dinero, hacer pan y cosas parecidas. De esa manera no
florecen los idiomas. Nunca ha alcanzado un idioma (me refiero a la gramática)
el impulso y la gracia, el esplendor y el espíritu que derrocha un gato en los
movimientos de su cola o un ave del paraíso en el polvo plateado de sus galas
nupciales.
Sin embargo, en cuanto el hombre ha sido él
mismo y no ha pretendido imitar a las hormigas y las abejas, ha superado al ave
del paraíso, al gato y a todos los animales o plantas. Ha inventado lenguajes
que comunican y permiten vibrar infinitamente mejor que el alemán, el griego o
el latín. Ha creado como por arte de magia religiones, arquitecturas, pinturas,
filosofías, ha creado música cuyo juego expresivo y riqueza cromática superan
ampliamente a todas las aves del paraíso y mariposas. Cuando pienso «pintura
italiana»; ¡cuánta riqueza y variedad veo, qué coros llenos de devoción y
dulzura e instrumentos de todo tipo escucho! Huele a frescor devoto en iglesias
de mármol, veo monjes arrodillados y mujeres hermosas reinar en paisajes
cálidos. O pienso «Chopin»: los tonos surgen como perlas en la noche, suaves y
melancólicos, la nostalgia suspira solitaria en la lejanía al son de la lira,
los sufrimientos más delicados y personales se expresan en armonías y
disonancias de una manera más íntima, infinitamente mejor y más precisa que por
medio de todas las palabras, números, curvas y fórmulas científicas.
¿Quién piensa seriamente que «Werther» y
«Wilhelm Meister» están escritos en el mismo idioma? ¿Que Jean Paul ha hablado
el mismo idioma que nuestros maestros de escuela? ¡Y fueron sólo poetas!
Tuvieron que trabajar con la pobreza y la aridez del lenguaje, con un instrumento
que estaba hecho para algo completamente distinto.
Pronuncia la palabra «Egipto» y oirás un
lenguaje que alaba a Dios con poderosos acordes de bronces, impregnados de una
visión de la eternidad y de un temor profundo a lo perecedero: reyes que miran
con ojos pétreos, implacables sobre millones de esclavos y por encima de todos
y de todo sólo ven los negros ojos de la muerte; animales sagrados que miran
fijamente, graves y terrenales-flores de loto que huelen delicadamente en las
manos de bailarinas. Este «Egipto» es un mundo, un firmamento de mundos, puedes
tumbarte boca arriba y fantasear durante un mes sobre esta palabra. Pero de
repente se te ocurre otra cosa. Oyes el nombre «Renoir» y sonríes y ves el
mundo disuelto en generosas pinceladas rosadas, luminosas y alegres. Y dices
«Schopenhauer» y ves ese mismo mundo descrito con los rasgos de las personas
que sufren, que en noches de insomnio convirtieron el sufrimiento en su
divinidad y que con rostros graves recorren un camino largo y duro que conduce
a un paraíso infinitamente quieto, infinitamente modesto y triste. O recuerdas
las palabras «Walt und Vult» y el mundo entero se ordena como las nubes, dúctil
a la manera de Jean Paul en torno a un nido de pequeños burgueses alemanes,
donde el alma de la humanidad, dividida en dos hermanos camina indiferente a
través de la pesadilla de un testamento extravagante y las intrigas de un
hormiguero enloquecido de pequeños burgueses.
El burgués suele comparar al soñador con el
loco. El burgués no se equivoca cuando piensa que se transtornaría
inmediatamente si, como el artista, el religioso o el filósofo, descendiese a
su abismo interior. Podemos llamar a ese abismo alma o subconsciente o como
queramos, de él procede todo impulso de nuestra vida. El burgués ha colocado
entre él y su alma un guardián, una conciencia, una moral, una oficina de
seguridad y no acepta nada que venga directamente de ese abismo del alma, sin
que previamente haya recibido el visto bueno de esa entidad. El artista, en
cambio, no dirige constantemente su desconfianza contra el mundo del alma, sino
precisamente contra cualquier autoridad fronteriza y se mueve en secreto entre
el aquí y el allí, entre el consciente y el subconsciente, como si en ambos se
sintiese en casa.
Cuando vive en este lado, en el lado conocido
del día, donde también vive el burgués, la pobreza de todos los lenguajes pesa
infinitamente sobre él, y ser poeta le parece una vida espinosa. Pero si está
más allá, en el mundo del alma, las palabras vuelan como por encanto una tras
otra hacia él, llevadas por todos los vientos, las estrellas cantan y las
montañas sonríen y el mundo es perfecto y es lenguaje divino donde no falta
ninguna palabra, ni letra, donde todo puede decirse, donde todo resuena, donde
todo está liberado.
Herman Hesse