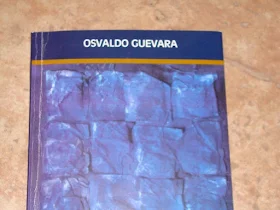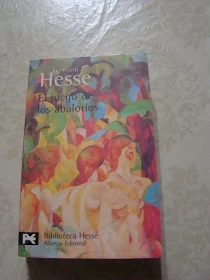Conferencia literaria (1912)
Cuando hacia mediodía llegué a la pequeña
ciudad de Querburg me recibió en la estación un hombre de anchas patillas
grises.
«Mi nombre es Schievelbein», dijo, «soy el
presidente del club.»
«Encantado», dije yo. «Es estupendo que aquí
en la pequeña Querburg exista un club que organiza conferencias literarias.»
«Bueno, aquí hacemos muchas cosas», asintió el
señor Schievelbein. «En octubre, por ejemplo, hubo un concierto y en carnaval
esto se anima mucho. ¿De modo que usted nos va a recrear esta noche con una
lectura?» «Sí, leeré algunas de mis cosas, breves escritos en prosa y poesía.»
«Espléndido, espléndido. ¿Cogemos un coche?»
«Como usted diga. No conozco esta ciudad;
quizás me pueda indicar un hotel donde alojarme.»
El presidente del club examinó entonces la
maleta que traía detrás de mí el mozo de equipaje. Luego su mirada recorrió
detenidamente mi cara, mi abrigo, mis zapatos, mis manos, una mirada tranquila
y escrutadora, como se mira quizás a un viajero con el que se va a pasar una
noche en el tren.
Su examen estaba empezando a llamarme la
atención y a resultarme molesto, cuando la simpatía y la amabilidad volvieron a
iluminar sus rasgos. «¿Quiere hospedarse en mi casa?» preguntó sonriente.
«Estará igual de bien que en el hotel y se ahorrará los gastos de alojamiento.»
Aquel hombre me empezaba a interesar; su aire
de patrón y su dignidad acomodada eran cómicos y simpáticos, y detrás del
carácter un poco dominante parecía ocultarse mucha bondad. De modo que acepté
la invitación; nos sentamos en un coche abierto y entonces pude ver junto a
quién iba sentado, porque en las calles de Querburg no había casi nadie que no
saludase a mi anfitrión con respeto. Constantemente tenía que llevarme la mano
al sombrero y comprendí cómo deben sentirse algunos monarcas cuando tienen que
pasar saludando entre su pueblo.
Para iniciar una conversación pregunté:
«¿Cuántas localidades tendrá la sala en la que voy a hablar?»
Schievelbein me miró casi con reproche: «Lo
ignoro por completo, querido señor; yo no tengo nada que ver con esos asuntos.»
«Pensaba que como usted era el presidente...»
«Claro; pero es sólo un cargo honorífico, sabe
usted. De la parte administrativa se encarga nuestro secretario.»
«Supongo que ese es el señor Giesebrecht, con
el que he mantenido correspondencia.»
«Sí, el mismo. Mire ahí tiene el monumento a
los caídos en la guerra y allí a la izquierda el nuevo edificio de correos.
Maravillosos ¿verdad?» «Por lo que veo en esta región no tienen una sola
piedra», dije yo, «lo hacen todo con ladrillo.»
El señor Schievelbein me miró con los ojos muy
abiertos, luego irrumpió en carcajadas y me dio una fuerte palmada en la
rodilla.
«Pero hombre, es que esa es nuestra piedra.
¿No ha oído hablar nunca del ladrillo de Querburg? Es famoso. De él vivimos
todos.»
Llegamos a su casa. Por lo menos era tan
bonita como el edificio de correos. Bajamos y encima de nosotros se abrió una
ventana y una voz de mujer dijo: «De modo que te has traído por fin al señor.
Está bien. Entrad, que comemos en seguida.»
Poco después apareció la señora en la puerta
de entrada; un ser redondo, alegre, lleno de hoyuelos, con pequeños dedos
infantiles y gordos como salchichas. Si todavía abrigaba alguna duda sobre el
señor Schievelbein, aquella mujer la disipaba, pues respiraba la más dichosa
inocencia. Encantado estreché su mano cálida y mullida.
Me examinó como a un animal de fábula y luego
dijo medio riendo: «¡De modo que usted es el señor Hesse! Bien, bien. Pero no
me imaginaba que llevase gafas.»
«Soy un poco miope, señora.»
A pesar de todo, parecía encontrar muy cómicas
mis gafas, lo que no comprendí bien. Pero por lo demás la señora me gustó
mucho. Aquí había una burguesía sólida; sin duda habría una comida excelente.
Por el momento me condujeron al salón donde había una palmera solitaria entre
falsos muebles de roble. Toda la decoración presentaba consecuentemente ese
estilo mediocre burgués de nuestros padres y de nuestras hermanas mayores que
se encuentra ya raramente en tal estado de pureza. Mi vista quedó fijada en un
objeto brillante que pronto reconocí como una silla pintada de arriba abajo con
pintura dorada.
«¿Es usted siempre tan serio?» me preguntó la
señora después de una pausa un poco lánguida.
«¡Oh, no!», exclamé rápidamente, «pero
perdone; ¿por qué ha dejado usted dorar esa silla?»
«¿No lo había visto nunca? Estuvo muy de moda
durante algún tiempo, naturalmente sólo como mueble decorativo, no para
sentarse. Yo lo encuentro muy bonito.»
El señor Schievelbein tosió: «En todo caso más
bonito que las locuras modernas que se pueden ver ahora en las casas de los
recién casados. ¿Pero no podemos comer todavía?»
La anfitriona se levantó e inmediatamente
entró la criada a anunciar que la comida estaba servida. Ofrecí mi brazo a la
señora de la casa y pasamos por otra habitación de aspecto pomposo hasta el
comedor, un pequeño paraíso de paz, silencio y cosas maravillosas que me siento
incapaz de describir.
Comprendí pronto que allí no existía la
costumbre de molestarse en conversar durante la comida y mi temor a posibles
conversaciones literarias se vio agradablemente defraudado. Es una ingratitud
por mi parte, pero no me gusta que los anfitriones me estropeen una buena
comida preguntándome si he leído ya a Jörn Uhl, y si encuentro mejor a Tolstoi
o a Ganghofer. Aquí reinaban paz y seguridad. Comimos concienzudamente y bien,
muy bien, y además tengo que elogiar el vino; entre livianas conversaciones en
torno a los vinos, las aves y las sopas transcurrió felizmente el tiempo. Fue
maravilloso y sólo una vez hubo una interrupción. Me habían preguntado por mi
opinión sobre el relleno del ganso que estábamos comiendo y dije algo así como
que eso eran terrenos de la ciencia de los que nosotros los escritores solíamos
ocuparnos demasiado poco.
Entonces la señora Schievelbein dejó caer el
tenedor y se quedó mirándome con grandes y redondos ojos infantiles:
«¿Pero es que también es usted escritor?»
«Naturalmente», dije, asombrado. «Es mi
oficio. ¿Qué creía usted?»
«Oh, pensaba que viajaba por el mundo dando
conferencias. Una vez vino uno, —Emil ¿cómo se llamaba? Sabes aquel que cantaba
las canciones bávaras.»
«Ah, aquel de los «Schnadahüpferln»... Pero
tampoco él se acordaba del nombre. Y también me miró asombrado y en cierto modo
con algo más de respeto y entonces se dominó, cumplió su obligación social y
preguntó prudentemente: «¿Y qué escribe en realidad? ¿Quizás para el teatro?»
No, dije yo, nunca había probado ese género. Sólo poemas, novelas y cosas
parecidas.
«Ah, bueno», suspiró aliviado. El señor
Schievelbein todavía abrigaba alguna duda.
«Pero», volvió a empezar titubeante, «no
escribirá libros enteros ¿verdad?»
«Sí», tuve que reconocer, «también he escrito
libros enteros». Eso le puso muy pensativo. Durante un rato estuvo comiendo en
silencio, luego elevó su copa y exclamó con una animación un poco forzada.
«Bueno, a su salud.»
Hacia el final del almuerzo los dos se fueron
quedando visiblemente callados y abotargados; varias veces suspiraron profunda
y gravemente. El señor Schievelbein acababa de cruzar las manos sobre su
chaleco y se disponía a echar un sueño cuando su mujer le avisó: «Primero vamos
a tomar el café». Pero a ella también se le estaban cerrando los ojos.
Sirvieron el café en la habitación contigua;
nos sentamos en sillones azules entre numerosas fotografías de familia que nos
miraban en silencio. Nunca había visto una decoración que se ajustase tanto al
carácter de los moradores y lo expresase tan perfectamente. En medio de la
habitación había una enorme jaula de pájaros y dentro estaba sin moverse un
gran papagayo.
«¿Sabe hablar?» pregunté yo.
La señora Schievelbein disimuló un bostezo y
asintió con la cabeza.
«Quizás le oiga enseguida. Después de comer es
cuando suele estar más animado.»
Me hubiese gustado saber cómo estaba en otras
ocasiones pues nunca había visto un animal menos ani mado. Tenía los párpados
medio caídos sobre los ojos y parecía de porcelana.
Pero después de un rato cuando el señor de la
casa se quedó dormido y la señora también daba cabezadas sospechosas en su
sillón, el papagayo de piedra abrió realmente su pico y dijo en un tono de
bostezo, con una voz lánguida y muy parecida a la humana, las palabras que
sabía: «Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios...»
La señora de Schievelbein se despertó
sobresaltada; creía que había sido su marido y yo aproveché para decirle que
deseaba retirarme a mi cuarto. «Quizás pueda darme algo para leer», añadí.
Ella se levantó y volvió con un periódico.
Pero le di las gracias y dije: «¿No tendrá algún libro? No importa el que sea».
Entonces subió entre suspiros conmigo la
escalera hasta la habitación de los invitados, me enseñó mi cuarto y abrió con
gran esfuerzo un pequeño armario del pasillo. «Por favor sírvase usted mismo»,
dijo y se retiró. Yo creí que se estaba refiriendo a un licor, pero delante de
mí se encontraba la biblioteca de la casa, una pequeña fila de libros
polvorientos. Me lancé sobre ellos; a menudo se encuentran en estas casas
tesoros insospechados. Pero sólo había dos libros de misa, tres viejos tomos de
«Über Land und Meer», un catálogo de la exposición mundial de Bruselas de no sé
qué año y un diccionario de bolsillo francés.
Estaba lavándome después de una corta siesta,
cuando llamaron a la puerta y la criada hizo pasar a un señor. Era el
secretario del club que quería hablar conmigo. Se quejó de que la venta
anticipada de entradas era muy mala, que apenas cubrían el alquiler de la sala.
Que si me contentaba con unos honorarios más bajos. Sin embargo, no quiso saber
nada de mi propuesta de suspender la conferencia. Suspiró preocupado y luego
opinó: «¿Quiere que organice un poco de decoración?»
«¿Decoración? No, no es necesario.»
«Hay dos banderas», trató de seducirme sumiso.
Por fin se fue y mis ánimos volvieron a elevarse tomando el té con mis
anfitriones que ya habían despertado. Tomamos pastas hechas con mantequilla,
ron y licor benedictino.
Por la tarde fuimos los tres al «Ancla de
oro». El público acudía en masa al local y yo estaba asombrado; pero todo el
mundo desaparecía detrás de las puertas batientes de una sala de la planta
baja, nosotros en cambio, subimos al segundo piso donde reinaba mucha más
tranquilidad.
«¿Qué es lo que sucede ahí abajo?» pregunté al
secretario.
«Ah, la banda de música como todos los
sábados.»
Antes de que los Schievelbein me abandonasen
para ir a la sala, la buena señora tomó mi mano en un súbito impulso, la apretó
entusiasmada y dijo en voz baja: «Cuantas ganas tenía de que llegase este
momento».
«Pero, ¿por qué?» fue lo único que pude decir,
pues mi estado de ánimo era completamente distinto.
«Bueno», exclamó cordialmente, «no hay nada
más bonito que reírse de vez en cuando a gusto.»
Con esas palabras se alejó contenta como un
niño en su día de cumpleaños.
Sí que empezaba bien la cosa.
Me precipité sobre el secretario. «¿Qué es lo
que espera la gente de mi conferencia?» exclamé alarmado. «Me temo que esperan
algo completamente distinto a una conferencia de autor.»
En fin, balbuceó inseguro ¡cómo iba a saberlo!
La gente suponía que contaría cosas divertidas, que quizás cantaría, lo demás
era asunto mío— y de todos modos, con aquella pésima entrada...
Le eché fuera y me quedé esperando
apesadumbrado en un cuartucho frío hasta que el secretario me vino a buscar y
me condujo a la sala. Había allí unas veinte filas de sillas, de las que
estaban ocupadas tres o cuatro. Detrás del pequeño estrado había una bandera
del club clavada a la pared. Todo era horrible. Pero yo estaba allí, la bandera
lucía triunfal, la luz de gas brillaba en mi botella de agua, las pocas
personas estaban sentadas y esperaban, delante del todo, el señor y la señora
Schievelbein. No había nada que hacer, tenía que comenzar.
Entonces, resignándome a mi suerte, me puse a
leer una poesía ya que no me quedaba otro remedio. Todos escuchaban atentamente
—pero cuando llegué felizmente al segundo verso estalló bajo mis pies la gran
música de la cervecería con bombo y platillo. Me puse tan furioso que derribé
mi vaso de agua. El público celebró con risas la broma.
Cuando terminé de leer tres poesías eché una
mirada a la sala. Una fila de rostros sonrientes, perplejos, decepcionados,
furiosos me miraba, unas seis personas se levantaron turbadas y abandonaron
aquel penoso acto. De buena gana me hubiese ido con ellas. Pero sólo hice una
pausa y dije, en la medida en que pude imponerme a la música, que al parecer
existía un desafortunado malentendido, que yo no era un recitador humorístico,
sino un literato, una especie de tipo raro, un poeta, y que ahora quería
leerles una novela corta, ya que estaban allí.
De nuevo se levantaron algunas personas y
abandonaron la sala.
Los que se habían quedado se acercaron ahora
al podio desde las filas diezmadas; aún había unas dos docenas de personas y yo
seguí leyendo y cumplí con mi deber, sólo que acorté mi relato generosamente,
de manera que después de media hora había terminado y nos pudimos ir a casa. La
señora Schievelbein empezó a aplaudir vehementemente con sus manos rechonchas,
pero así, en solitario, no sonaba bien y se interrumpió avergonzada.
La primera conferencia literaria de Querburg
había terminado. Aún tuve con el secretario una breve y seria entrevista; el
hombre tenía lágrimas en los ojos. Eché una mirada a la sala vacía donde
brillaba solitario el oro de la bandera, luego me fui a casa con mis
anfitriones. Estaban callados y solemnes como si viniesen de un entierro, y de
repente, cuando íbamos caminando juntos, tan atontados y silenciosos, me puse a
reír a carcajadas y después de un rato la señora de Schievelbein también se
puso a reír. En casa nos esperaba una pequeña cena selecta, y después de una
hora los tres estábamos del mejor humor. La señora me dijo incluso que mis
poemas eran muy emotivos y que hiciese el favor de copiarle alguno.
No lo hice, sin embargo, y antes de irme a
dormir, me fui sigilosamente a la habitación contigua, encendí la luz y me puse
delante de la gran jaula. Quería oír una vez más al viejo papagayo, cuya voz y
tono parecían expresar de manera simpática toda aquella amable casa burguesa.
Porque lo que está escondido quiere mostrarse; los profetas tienen visiones,
los poetas hacen versos y aquella casa se había hecho sonido y se manifestaba
en la voz de aquel pájaro, al que Dios dio voz para que celebrase la creación.
El pájaro se asustó cuando encendí la luz y
con ojos somnolientos me dirigió una mirada fija y vidriosa. Luego se recobró,
estiró el ala con un extraordinario ademán de sueño y con una voz fabulosamente
humana bostezó: «Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios...»
Hermann Hesse